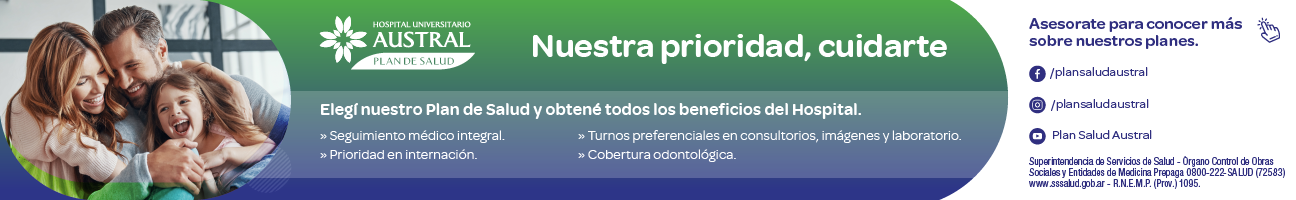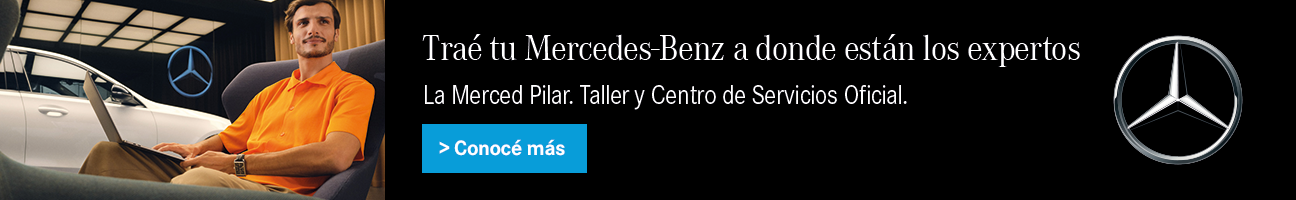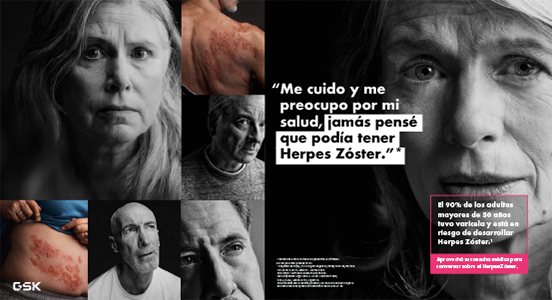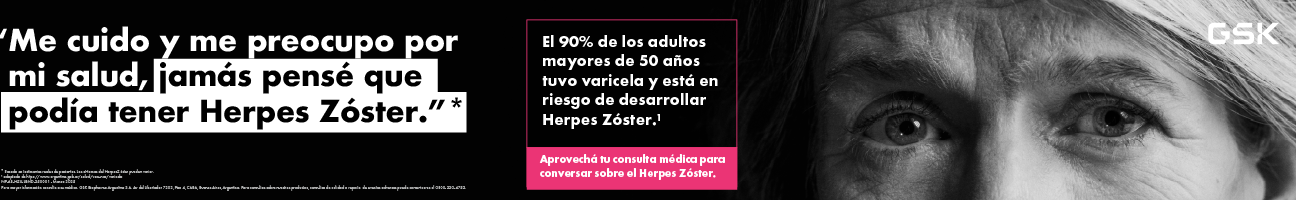El arte de seguir adelante
En su casa en Gualeguaychú, los días de Elba Cevallos empiezan cuando abre las cortinas, mira el patio y, entre el verde, asoma la imagen protectora de la Virgen de Lourdes. “Es lo primero que veo mientras preparo el mate”, se sonríe esta dama de 71 años: cuatro hijos, cuatro nietos y una vitalidad que no deja adivinar el dificilísimo momento que atravesó hace diez años. Como artista, Elba ha pintado rostros, mares, iglesias, abstracciones con espátula. Fue catequista durante más de dos décadas, también profesora de piano. Y siempre ha encontrado en el arte y la fe una manera de hacer pie, incluso cuando el oleaje se pone bravo.
Antes de enfermarse, la vida seguía su compás: caminatas, yoga, clases de pintura, largas charlas con amigas, y un modo de estar para su familia que parecía no agotarse nunca. Venía de años duros —la quiebra del negocio de su esposo, despachante de aduana, tras el corte del puente—, pero de a poco todo volvía a encajar. Por eso, aquel síntoma decisivo la tomó por sorpresa en días en los que la estabilidad por fin parecía haber regresado.
En aquellas fechas, Elba sentía un malestar difuso, estaba tratándose por lo que parecía un colon irritable. Tenía indicación de colonoscopía —había antecedentes familiares—, pero la postergó por motivos de causa mayor —estaba acompañando a un amigo con una enfermedad terminal—. Entonces su gastroenterólogo decidió avanzar con marcadores tumorales. Los primeros fueron normales. Semanas después, empero, apareció “un hilito de sangre”, como ella lo describe. Su ginecólogo detectó una lesión y pidió más estudios. Casi en simultáneo llegaron nuevos marcadores tumorales, esta vez altísimos. Cuando Danisa —su hija médica— la vio, notó además su abdomen hinchado, muy distendido. Suficiente para actuar rápido.
Madre e hija viajaron a Buenos Aires rumbo al Hospital Universitario Austral, donde la evaluó el ginecólogo Sebastián Altuna. Le realizaron estudios de precisión y se sumaron miradas expertas; entre ellas, la del cirujano Gustavo Lemme, especialista en coloproctología, y la del oncólogo Carlos Alberto Silva. El diagnóstico final llegó como un golpe seco: cáncer de colon con metástasis en los ovarios. Había que operarla.
La red que abraza
Sostenida por un círculo afectivo de fierro, arribó el día de la cirugía. La sala de espera estaba colmada de seres queridos: sus amigas, su marido, sus hijos Ivana, Gabriel, Danisa y, hete aquí la sorpresa, Luciano —asimismo médico, formado en la Universidad Austral, que viajó desde España, donde se estaba especializando en cirugía infantil, para darle un abrazo a su mamá antes de que entrase a quirófano—.
La cirugía fue extensa, más compleja de lo imaginado. Los médicos encontraron células tumorales en el peritoneo, pero pudieron “limpiar” todo. Extrajeron el aparato reproductor, la porción del colon afectada y realizaron una colostomía que acompañaría a Elba por casi dos años. Ella recuerda el despertar rodeada de tubos, la mezcla de susto y gratitud, y una visión luminosa que aún atesora: creyó ver una figura resplandeciente y a una niña rezando a su lado, imagen que interpretó como un signo de protección. Desde entonces, la Virgen de Lourdes ocupa un lugar central en el jardín de su casa.

Después empezó otra etapa distinta, ardua, hecha de idas y vueltas al Austral y días de reposo en Gualeguaychú: la quimioterapia. Hubo un episodio que le quedó grabado: una noche, durante un descenso brusco de defensas, hizo fiebre y empezó a saturar muy bajo. Danisa reaccionó de inmediato y, junto a su papá y su pareja, la llevaron de urgencia. “Fue un susto enorme”, admite la hija de Elba, que, por su lado, recuerda apenas un destello: “Yo veía todo negro… después, se aclaró”.
En todo el proceso, sus hijos encontraron una forma amorosa de hacerle compañía a cada rato: le enviaban canciones. Ella las escuchaba camino al hospital o antes de dormir, como quien acomoda el ánimo con un pequeño ritual de cuidado. Entre esas canciones, “Cuatro vientos”, de Bersuit Vergarabat, terminó convertida en una especie de contraseña afectiva; cada vez que suena, algo se despeja, se aclara en Elba.
En las salas de quimio —”un mundo paralelo”— aprendió nombres y miedos ajenos. Una tarde, vio a una chica muy asustada. Se sentó a su lado y le enseñó a respirar profundo para aflojar la angustia. Más tarde se enteró, por esas cosas del azar, que se trataba de una amiga de uno de sus hijos, también enferma de cáncer.

Otro escollo, y vuelta de página
Al año del efectivo tratamiento, surgió un nuevo escollo: un estudio detectó un nódulo pulmonar en Elba. Lo resolvieron por vía mínimamente invasiva en el Hospital Universitario Austral y, dos semanas más tarde, ya recuperada, estaba subida a un avión con destino a Mallorca para visitar a Luciano. Lo primero que hizo nomás pisar la isla fue tirarse de cabeza al Mediterráneo. “Regresé a Argentina con diez años menos”, recuerda.
El taller lo había retomado apenas recuperó fuerzas después de la quimio. Hoy trabaja con acrílicos, pinta mares que parecen moverse y rostros enormes. Guarda un cuadro que hizo después de la cirugía: “Es oscuridad y es luz. Es mi historia”, sintetiza con emoción apenas contenida. Se controla una vez al año, medita, hace cerámica, va a misa, cuida el jardín y disfruta de sus nietos. Pedrito, el que tenía tres años cuando ella pidió “quedarse para verlo crecer”, hoy tiene trece.
Agradece a los equipos del Hospital Universitario Austral —“mi segunda casa”—, a Danisa —“mi salvadora”—, a sus demás hijos que se turnaron para sostenerla, a su marido, a sus amigas, a la Virgen de Lourdes. Y cuando resume todo, lo hace con simpleza y sabiduría: “Yo digo que se puede, todo se puede en la vida”. Sabe bien de lo que habla: hace poco se enteró que su diagnóstico era reservado, que la sobrevida estimada para casos como el suyo no supera el año. Y sin embargo, una década más tarde, plena, feliz y sana, disfruta cada día, añadiendo nuevos tonos a su vibrante paleta de colores.