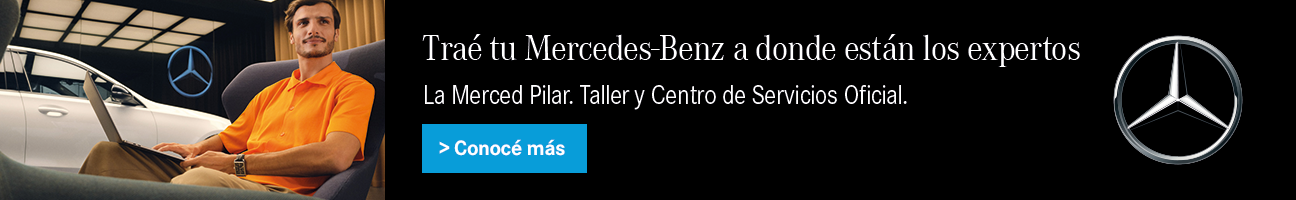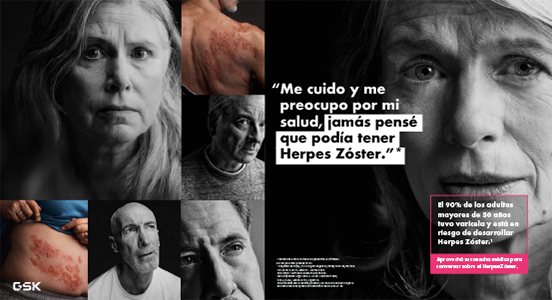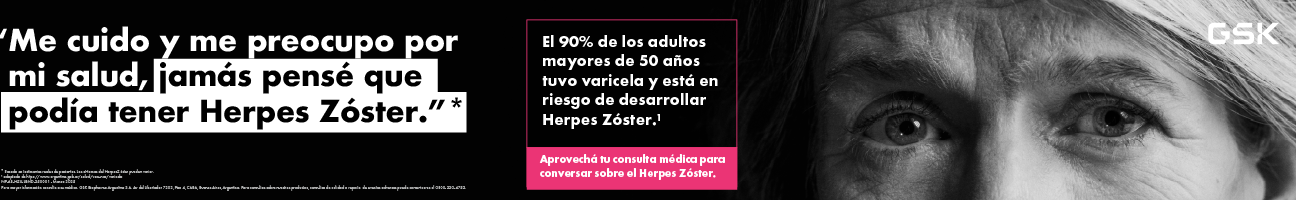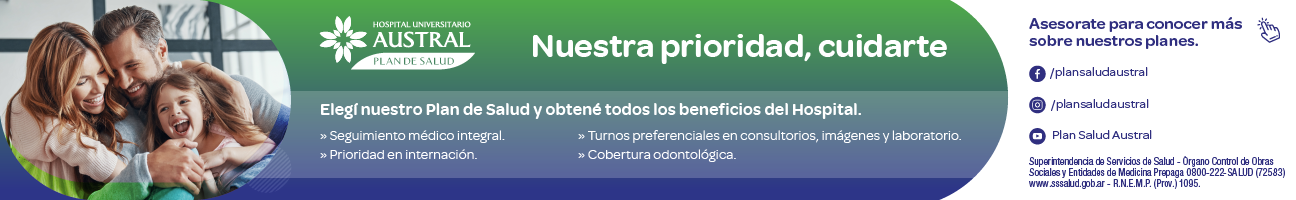Timeo: la vida dos veces
A veces la vida se encarga de acomodar sus propias piezas. Un nombre que aparece en el momento justo, una puerta que se abre, una coincidencia que se vuelve destino. La historia de Timeo está hecha de esas señales. Pero si se la cuenta entera —si se vuelve al principio— lo que realmente sorprende no son las casualidades, sino la manera en que él las atravesó: con calma, con humor, con esa claridad instintiva de los chicos que no dramatizan lo que comprenden.
Nació en 2018, en Buenos Aires. A los pocos días, los valores de bilirrubina no bajaban. La lámpara no alcanzaba, los números no cambiaban. Después vinieron las palabras nuevas: atresia de las vías biliares. Una enfermedad poco frecuente que hace que la bilis no se elimine desde el hígado hasta el intestino y, si no se corrige, el hígado va progresivamente perdiendo su funcionalidad. Lucas López Touceda, papá de Timeo, llamó al padre de uno de sus mejores amigos de la infancia para pedirle consejo, el doctor Puigdevall. “Yo no podía creer la coincidencia”, recuerda Lucas. Resultó ser que Juan Carlos “Bebu” Puigdevall, eminencia en cirugía pediátrica, había aprendido medio siglo atrás en Japón la técnica de Kasai directamente de su creador. Fue quien la trajo a la Argentina. A los dos meses de vida, él operó a Timeo, con sus 83 experimentados años.

La cirugía de Kasai fue realizada con éxito en una clínica de San Isidro. Por una colangitis leve, su internación se extendió y duró un mes. Timeo bebé se recuperó. Luego vino el seguimiento. Bajo el cuidado de la hepatóloga Ivone Malla, se trasladaron los controles al Hospital Universitario Austral. “Nos dio mucha confianza desde el primer día —cuenta Justine van Dongen, su madre—. Con ella sentíamos que había un plan, que no todo era esperar”. Durante años, si bien los estudios mostraban un deterioro afortunadamente lento pero inevitable, la calidad de vida de Timeo se mantuvo estable. Con el respaldo de la medicación Timeo crecía fuerte, curioso, sin miedo.
Su padre mandó hacer una armadura de plástico liviano para que pudiera jugar sin lastimarse. Era traslúcida, rígida y cubría el abdomen como una coraza. Con ella podía tirarse al piso, saltar, trepar a los árboles, andar en bicicleta, monopatín y hacer deportes. “Todo lo que inventábamos era para que él pudiera seguir siendo un chico, para que disfrutara de su infancia”, dice Lucas.

En la escuela jugaba al básquet y al fútbol, competitivo pero siempre con muy buena actitud. En el recreo, los más revoltosos del curso lo protegían. Puede que no fuera el más fuerte ni el más alto, pero Timeo impone respeto con una mezcla de inteligencia y calma. “Tiene algo —explica Justine—, una forma de estar que tranquiliza al resto”.
En la escuela, A Timeo le pidieron en clase que escribiera un deseo: “No quiero tomar más medicación”, anotó. En casa, sus padres encontraron pastillas escondidas detrás del sillón, en tuppers, en la mochila.
Pese a jamás quejarse o llorar con los pinchazos, ni siquiera de chiquito cuando le ponía el pecho a las adversidades con actitud luminosa, un equilibrio atípico entre humor y sensatez.

Con los años, sin embargo, el hígado empezó a mostrar señales de fatiga. Las enzimas subían, el abdomen se agrandaba un poco. Los médicos hablaban de hipertensión portal, de várices esofágicas, de esos signos que indican que el órgano empieza a desgastarse. “Nos lo explicaron muchas veces —dice Justine—: el Kasai no cura la enfermedad, solo le gana tiempo”.
En diciembre de 2024, durante un control en el Austral, la doctora Malla les dijo lo que ambos sabían pero no querían escuchar: “El trasplante será este año”. “Yo me quedé helado —recuerda Lucas—, aunque también fue un alivio. Era lo que tocaba. Timeo estaba fuerte, era el momento justo.” El equipo del doctor Martín Fauda, director del área de Hepatología Infantil y Trasplante Hepático Pediátrico del Hospital Universitario Austral, inició los estudios. La donante sería Justine. Era, por fortuna, compatible.

Un día, en el auto, Timeo preguntó: “¿Qué van a hacer con mi hígado? ¿Lo tiran?” “Lo estudian, después lo descartan”, contestó Lucas. “No quiero que lo tiren”, dijo él. “Quiero verlo”, pidió. El equipo de cirujanos accedió a su deseo y le sacaron fotos. Cuando se las mostraron después de la cirugía, las observó sin miedo: “El de mamá se ve más lindo”.
La operación fue el 12 de agosto de 2025. Justine y Timeo entraron casi en simultáneo al quirófano del Austral. Los prepararon por separado, pero sus camillas se cruzaron por azar en la sala de preparación y pudieron compartir un ratito muy intenso y lleno de emociones. Se tomaron la mano, se abrazaron fuerte. “Fue un segundo —rememora Lucas—, pero ese segundo nos sostuvo”. Las operaciones duraron cuatro horas y media, y tres horas, respectivamente. El fragmento del hígado de Justine funcionó de inmediato. “Encajó como una pieza perfecta de Tetris”, cuentan los papás de Timeo, destacando la “altísima compatibilidad en términos de conexiones vasculares y biliares del hígado donante para con el receptor”.

Las primeras horas después del trasplante fueron lentas. Timeo no podía beber ni comer. Lucas le humedecía los labios con una gasa. A las cuarenta y ocho horas, empero, ya estaba de perlas: pidió su Nintendo, jugó al Mario Kart desde la cama con su hermano mayor, con las sondas todavía puestas. Cuando vio la cicatriz por primera vez, la T al revés, sonrió: “Mirá —observando desde su perspectiva—, tengo la T de Timeo”. La señal en su abdomen —como la S de Superman— se volvió su emblema, una marca que ahora lleva con orgullo.
Los médicos hablaban de una evolución excelente. Justine, mientras tanto, se recuperaba también. La cirugía había sido larga, pero sin complicaciones. “Tenía miedo, nunca había pasado por un quirófano —admite—. No solo le temía al dolor, sino a no poder estar para mi hijo si algo salía mal”. A los pocos días Justine volvió a caminar por los pasillos del hospital. Y cuando, por fin, vio a su pequeño despierto, respiró tranquila. “Él fue quien me dio serenidad —asegura—. Su calma me sostuvo”.

En las semanas siguientes, cada control en el Hospital Universitario Austral fue una confirmación. Los valores bajaban, las enzimas se normalizaban. “Tuvo, por fin, el primer hepatograma normal de su vida”, dice Lucas sobre su chicuelo. Este octubre, Timeo volvió al colegio. Un día después fue al campamento. No durmió en carpa, pero jugó al fútbol como siempre: marcando sin miedo. En casa dibujó dos tarjetas. A su mamá: Gracias por darme tu pedacito. A su papá: Gracias por acompañarme.
Hoy vive en Martínez, con Justine, Lucas, su hermanita Mila (4 años) y sus hermanos grandes: Jerónimo (21), Lola (18) y Marat (16). Toma inmunosupresores, entre otros varios remedios, y tiene controles periódicos. Juega al fútbol, la rompe en básquet, lee El diario de Greg. Sus compañeritos lo buscan siempre para armar equipo. Tiene una manera natural de hacer amigos: observa antes de hablar, se ríe con facilidad, se toma su tiempo cuando es necesario. “Cuando lo veo correr, siento que la vida nos dio más de lo que esperábamos”, asegura Justine. Y después agrega, con emoción contenida, casi en un susurro: “Es maravilloso haber tenido la chance de darle la vida, no una sino dos veces”.